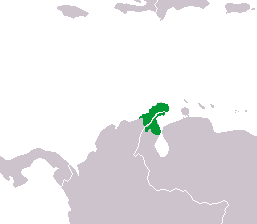Arquitectura Militar en Venezuela
La
arquitectura de esta época se caracteriza por su discreta modestia. La
explicación está en las condiciones socio-económicas del país. Venezuela no
ofrecía entonces a los colonizadores las inmensas riquezas guardadas por la
naturaleza para tiempos posteriores. La arquitectura colonial venezolana es
construida desde el siglo XVI cuando Venezuela comienza a ser colonia dependiente
del Imperio español, hasta 1810, cuando comienza el proceso de independencia
de Venezuela.
Durante
la época de la colonia eventualmente se producían enfrentamientos entre los
conquistadores españoles y bárbaros que navegaban en costas venezolanas, a fin
de apoderarse de las provincias ubicadas en las costas del país. Para el
momento, los reinos de Europa afrontaban una crisis económica, por lo que
tripulaciones armadas inglesas, holandesas, portuguesas y francesas arribaban a
Venezuela, con el fin de apropiarse de los territorios de la provincia y
saquear las ciudades costeras.
Las
costas e islas venezolanas fueron escena de combates producidas por corsarios y piratas,
por lo que España se vio en la obligación de mantener su imperio, construyendo
castillos, baluartes, cuarteles y fortificaciones que resguardaban las ciudades
de la provincia.
Características
La
arquitectura de esta época se caracteriza por su discreta modestia.
Venezuela
no ofrecía entonces a los colonizadores las inmensas riquezas guardadas
por la naturaleza para tiempos posteriores.
La arquitectura colonial venezolana es
construida desde el siglo XVI cuando Venezuela comienza a ser colonia dependiente
del Imperio español, hasta 1810, cuando comienza el proceso de independencia
de Venezuela.
Para
el momento, los reinos de Europa afrontaban una crisis económica, por lo que
tripulaciones armadas inglesas, holandesas, portuguesas y francesas arribaban a
Venezuela, con el fin de apropiarse de los territorios de la provincia y
saquear las ciudades costeras.
Las
costas e islas venezolanas fueron escena de combates producidas por corsarios y piratas.
Venezuela
posee la mayor cantidad de edificaciones coloniales en Latinoamérica.
Debido
a su posición Geográfica, localizada frente al mar, se puede evitar a todo
aquel que quisiera evitar invadir las tierras ya poseídas por los pescadores.
Venezuela
era una provincia aparentemente poco rica no podía permitirse el lujo de
construir edificios de alto costo a imitación de los grandes
virreinatos que existían para la época y la sociedad colonial no
brindaba tampoco un cuadro tan próspero como el de otros países de América
Latina.
Ejemplos Arquitectónicos de este tipo
El Fuerte
de Santa Rosa de La Eminencia,
conocido popularmente como el Castillo
de Santa Rosa y ubicado en la Ciudad de La Asunción (Estado Nueva
Esparta, Venezuela), fue construido en el siglo XVI, después del
desembarco de más de 500 piratas franceses que, al mando del Marqués de
Maintenon, saquearon la ciudad de La Asunción en enero de 1677.

El Castillo de San Antonio de la Eminencia
fue construido entre 1659 y 1686 en el cerro Pan de Azúcar,
desde donde domina la ciudad y a su vez puede observar el golfo de Cariaco y
la península de Araya. Fue la fortificación más importante que protegía Cumaná,
con un diseño de estrella de cuatro puntas, cada una de las cuales apunta a un punto
cardinal; paredes de dos metros de espesor y una potente artillería, siguió en
servicio bien entrado el siglo XIX. También se encuentra conectado a la
ciudad mediante túneles y pasadizos.